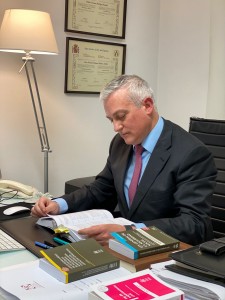Sentencia TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sec. 1ª, 447/2014, de 18 de junio.
La reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 18 de junio de 2014, ha considerado procedente el despido de un conductor por el uso del teléfono móvil durante la ruta de transporte.
En el Fundamento Jurídico Único de la sentencia, la Sala señala: En el presente caso la conducta que se imputa al trabajador y que ha resultado debidamente probada es el uso de su teléfono móvil durante todo el trayecto que comprendía la ruta del día 1-8-2013. Resulta evidente que el uso continuado de un dispositivo móvil mientras se conduce un vehículo con pasajeros constituye un acto imprudente o negligente que además, supone un riesgo para la seguridad del servicio, lo que permite calificar tal actuación como falta laboral grave.
Por tanto, de los hechos que obran en el relato fáctico, se desprende una negligencia especialmente grave en su actuar, que evidencia un quebrantamiento de los elementales deberes de fidelidad y buena fe que se aducen para su despido. Además, al constar la expresa prohibición empresarial de tales conductas, su comportamiento podría tipificarse también como transgresión de la buena fe contractual, indisciplina o desobediencia en el trabajo.
Sigue argumentando la sentencia, que no puede aplicarse la teoría gradualista ya que tal conducta, no puede atenuarse ni en su gravedad ni en la culpabilidad, al romper de forma irreparable la confianza depositada por la empresa demandante y por tanto, la posibilidad de que continúe el vinculo laboral, toda vez, en definitiva, lo que se imputa en la carta de despido, es una actuación contraria a la buena fe contractual y a los deberes de lealtad y de probidad que deben regir en las relaciones laborales. Acreditados tales extremos, resulta clara la quiebra de la confianza empresarial, como consecuencia de la irregular actuación desarrollada por el trabajador, claramente contraria a los deberes impuestos en los artículos 5 y 20 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
De otra parte, tampoco cabe entender que se trate de un acto aislado, pues la conducta negligente del actor se desarrolló durante todo el trayecto que comprendía la ruta de transporte, estando expresamente prohibida por la empresa.
En definitiva, la conducta acreditada constituye una negligencia grave que puso en evidente riesgo la seguridad del servicio y también una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza que, como principios y deberes básicos de todo trabajador (art. 5 a) ET), no pueden conjugarse con otras circunstancias que resultan irrelevantes frente a la principal de quebranto de la buena fe contractual y de la confianza, de modo que su vulneración, implica incurrir en la sanción más grave que prevé el ordenamiento jurídico laboral: El despido.